El Infierno Pequeño y Obscuro | Del Libro “Locas y Malditas”
Gerardo Saldaña despertó en tiniebla absoluta. Su cuerpo putrefacto yacía en el centro de un cuarto obscuro. Creía llenarse la nariz de aire contaminado, inhalando y exhalando igual a cuando estaba vivo y en la Tierra. Se tocó los brazos, la cara, el pecho. Su piel era pegamento seco en múltiples capas. Se levantó del suelo de tierra y siguió hurgando en su antebrazo, arrancándose carne muerta que confundía con tiras plásticas ajenas a él.
Se aferró a una pared gelatinosa para guiarse en la obscuridad, logrando distinguir en ella el más leve brillo rojo. Al andar, su antebrazo chocó con un muro igual de caliente; la pared perpendicular. Hallándose encerrado se acomodó en el suelo de tierra.
—¿Hay alguien? —dijo una voz lejana—. ¿Hay alguien allí?
—Yo —dijo Gerardo, poniéndose de pie—. ¡Estoy aquí, en la esquina!
Gerardo soltó una exaltada divagación de alivio que El Desconocido utilizó para encontrarlo, pero cuando unos guantes viejos se deslizaron sobre los surcos deshidratados de su cabeza, Gerardo se quedó sin aliento.
—También estás calvo —dijo El Desconocido.
—¿Dónde estamos?
Aquel cerró la boca y sus dientes chocaron.
Las paredes arrojaban un brillo tan tenue en la obscuridad que no se podía estar seguro de si brillaban en realidad. El Desconocido colocó una mano sobre la pared guía. Palpitaba. La fibrosa densidad del muro sólo dejó que su mano se hundiera ligeramente.
—Mi nombre es Arthur. Tú dímelo. Acabo de despertar.
—Nos han secuestrado —dijo Gerardo.
Arthur se acomodó en el suelo de tierra. Aquello le hizo gracia.
—La piel no te duele, ¿verdad? No sientes nada.
Gerardo se tocó el tejido suave del pecho que se le caía a pedazos. De inmediato dijo:
—Esta peste, siento ganas de vomitar y simplemente no puedo hacerlo.
«Nuestra peste», pensó. La idea le robó las fuerzas y al tambalearse también se acomodó en el suelo, recargándose en la pared perpendicular. Temiendo que Arthur señalara la misma conclusión en voz alta, se apresuró a decir:
—Mi nombre es Gerardo Saldaña. ¿Por dónde vives? Lo último que recuerdo es estar acostado en mi sala viendo televisión.
Arthur le dijo la calle.
—¿Dónde, perdón?
Arthur le dijo la colonia.
—¿Y eso dónde queda?
Arthur se lo dijo. Municipio, estado, un país diferente.
—Hablas m-muy bien el español. Debes tener b-buen tiempo viviendo acá. Te lo juro, s-s-simplemente hablas como en mi ci-ci-ciudad.
Arthur sonrió en la obscuridad.
¿De qué estás hablando? Yo no sé hablar español. Estoy hablando inglés. Y tú también.
Gerardo apenas reconoció a Arthur como una tenue sombra sobre un fondo más obscuro. Lo sujetó de la garganta.
—No seas así —le dijo. La mano le temblaba—. Estoy hablando español.
Advirtió que sus dedos índice y pulgar habían atravesado a Arthur y lo soltó. Gerardo se levantó y volvió a decir: Estoy hablando español.
—Yo escucho inglés.
Gerardo se volcó procesando la idea, analizando las palabras una por una intentando comprenderlas conjuntamente.
—Estoy. Hablando.Español.
»ESTOY HABLANDO ESPAÑOL.
Arthur descubrió los dos agujeros que Gerardo le había hecho en la garganta y se arrancó la piel correosa que sobresalía.
—Estás mintiendo —dijo Gerardo—. Claro que estoy hablando en puto español. Sólo quieres asustarme.
Su voz pasaba de la furia a la más estremecedora desesperanza.
Gerardo preguntaba cosas que Arthur no se molestaba en responder, ensimismado por la falta de dolor al fácil desgaste de su cuerpo.
Con ambas manos Gerardo lo levantó del suelo, aprensado de la garganta. La esponjosa carne bajo el mentón de Arthur se hallaba hecha tiras en el suelo. Gerardo de inmediato lo soltó.
—No me duele nada —dijo Arthur, de pie, con la tráquea expuesta—. No siento nada en verdad.
—¡Quién eres!, ¡qué es este lugar!
Con sus pulgares, Arthur presionó sus propias vértebras cervicales. Crac, croc. El sonido siempre había sido alentador. Los huesos de Arthur tronaron como plástico viejo y su cabeza llegó al suelo de tierra, amortiguada por los pedazos de su garganta.
Desde el suelo se escuchó:
—¡No siento nada!
Gerardo gritó, retrocediendo hasta dar con la pared perpendicular. Le dieron arcadas que no podían producir vómito. Porque no había nada qué vomitar.
El cuerpo de Arthur se desplomó sobre su cabeza.
Esto no está pasando, se dijo Gerardo. Es un sueño.
La pared que usó para guiarse se estremeció; todas pulsaban, volviéndose cada vez más calientes.
—Vamos, Gerardo. Sácame de aquí. El suelo es de tierra y me lo estoy comiendo. Hazlo y te diré dónde estamos.
Gerardo se acercó a los despojos. Sus pies descalzos pisaron jirones de carne podrida. Con las manos buscó la cabeza. Apartó el cuerpo inerte y liberó con asco la boca. Arthur escupió un poco de tierra, quedándose la mayoría en los pliegues de sus labios.
—No estamos hablando en ningún idioma —dijo Arthur, y se rio— ¡Puedes escucharme! Y es imposible. Mis pulmones están podridos, como todo lo demás. Ni siquiera estoy unido a ellos, pero me escuchas.
Gerardo Saldaña exhaló sobre su mano. Nada.
—No lo niegues —dijo Arthur—. Tú y yo sabemos bien dónde estamos.
Gerardo le clavó las uñas en la cabeza. Sus dedos perforaron el frágil cráneo que acercó a su rostro para gritarle: No es cierto. Lo volvió a decir y arrojó la cabeza contra el suelo. Tres dedos le faltaban en las manos.
La voz de Arthur se escuchó provenir de todas partes.
—¿Te portaste mal, Gerardo? Yo recuerdo toda mi vida. La recuerdo bien.
Y se rio.
—Cállate —dijo Gerardo a las paredes, pero la risa de Arthur se multiplicó.
Dio un paso adelante.
—Cállate —dijo a la cabeza en el suelo.
Arthur reía y Gerardo comprobó que taparle la boca no hacía ninguna diferencia. Le arrancó la mandíbula y la arrojó lo más lejos que pudo, pero la risa no tenía fin.
Gerardo mordió la cabeza. Sus dientes partían cartón mojado, tragándose cuanto podía con desesperación. La risa de Arthur desapareció. Gerardo dejó caer el cráneo y lo destruyó con sus pies. Comenzó a llorar. Gritó y siguió llorando. Tenía muy seguro el lugar en donde estaba.
—¿Terminaste, carnicero? —preguntó Arthur desde su interior.
Una llama nació en el cuerpo decapitado y se propagó hasta cubrirlo por completo. El pequeño incendio ardió violentamente, revelando el aspecto de las paredes: membranas violáceas que se calentaban y contraían. Paredes que pulsaban y se agitaban. En segundos Arthur se carbonizó. El fuego se extinguió.
Obscuridad.
Gerardo se cubrió los ojos. Las cortinas ocres de su casa dejaban entrar demasiada luz incluso cuando estaban bien cerradas. Se sentaba en el sillón a recibir rayos de sol, disfrutando la caricia del calor en la cara y del rojo rutilante en sus párpados cerrados.
Las paredes se agitaron provocando un ruido similar a masticar con la boca abierta, arrojando un brillo rojo al pulsar cada vez más intenso. Gerardo se enderezó. En los instantes del pulso reconoció la silueta de un cuerpo humano atrapado en la pared guía acercándose al borde. La superficie se agitó en alocada desesperación, culminando en ruptura, y aun rajada a lo largo continuó contrayéndose y pulsando. La membrana terminó por escupir al individuo.
Las cuatro paredes se calmaron, cambiando su brillo al más puro blanco. Un ser embadurnado en agua espesa, todo músculo, sin piel, apoyó las manos contra el suelo. El ser se levantó. Movía los dedos maravillado por sus articulaciones restauradas.
Ceniza gris bajo sus pies, tierra negra bajo la ceniza. El monstruo de músculo se tocó la garganta y la apretó. El interior húmedo de su boca chapoteó.
Arthur dijo: Arde.
Gerardo hundió los pies en la tierra.
Arthur dijo: No hice nada malo, en realidad no hice nada malo. Pero una parte de mí cree que merezco las llamas, y por eso viviré un tiempecito en ellas.
Al avanzar hacia Gerardo una flama brotó uniforme en todo su cuerpo, encogiendo su carne, elevando humo negro en la habitación blanca. Arthur gritó y su boca aventó aire, reverberando en el pecho de Gerardo.
—Gerardo Saldaña, yo sé quién eres.
Arthur, con sus músculos consumiéndose en lumbre, agarró las manos de Gerardo. Las uñas se le derritieron pegando sus dedos. Gerardo habló en un tono agudo, listo para llorar:
—Era lo mejor para ellos.
—Alguna parte de ti sabía que estaba mal.
Arthur cerró sus manos sobre las de Gerardo, volviéndolas cenizas. Gerardo dijo:
—No siento nada.
A través del naranja del fuego, la boca de Arthur se confeccionó en una sonrisa volcánica llena de grietas.
—Lo sentirás, Gerardo. Lo sentirás —Arthur subió la mirada—. Algo me dice que el tiempo te pasará mucho más lento que a mí. Sí, señor. Bendita sea tu alma llena de remordimiento. El fuego arde como no imaginas, Gerardo.
La llama se extinguió y Arthur quedó hecho un hombre de carbón. Al mover el torso pedazos enormes de músculo achicharrado se desprendieron de su cuerpo. Arthur dijo: Estoy en paz.
Dio un paso y las piernas se le partieron. Su cuerpo cayó, regresando a la tierra. Arthur dijo: Me pregunto qué serás cuando vuelvas.
Las cuatro paredes de luz blanca regresaron a ser paredes de carne, quedando como única fuente de luz el brillo rojo en los resquicios ardientes de carbón.
Se llevó ambas manos a la cabeza y él mismo se estrelló contra el suelo para quebrarse y desaparecer.
Obscuridad.
Gerardo atacó la pared que expulsó a Arthur. La ruptura central había desaparecido. Le dio patadas, la golpeó con los hombros, estrelló su cabeza y la mordió. Se llenó la boca de cartílagos sangrientos, pero nada pasó. Las paredes no pulsaron, no se agitaban. Su brillo era tenue. Gerardo gritó a la pared que estaba listo para el fuego. Nadie lo escuchó.
Se tendió en el suelo. Había liberado muchas almas en la Tierra. ¿Cómo liberar la suya propia?
Gerardo comía personas miserables que estaban mejor muertas que solas y olvidadas. Las desmenuzaba con su llavero, una daga que cargaba al supermercado, al club de jardineros, al cine y en la vagoneta blanca de su trabajo al repartir alimentos.
Comidas para la señora Arellano.
Comidas para la señora Peralta.
El señor Rivas.
Los clientes le abrían la puerta a un hombre alto y bien afeitado que examinaba sus vidas insignificantes, las vidas de personas demasiado viejas, siempre olvidadas, siempre tan solas día tras día tras día.
Gerardo le dio una mordida a su brazo. Entre mordida y mordida la boca le volvió a la vida. Sus dientes molían cuerdas resecas, jirones de carne blanda nauseabunda que simplemente no podía vomitar.
Cuando acabó con ambos brazos, al ver que no pasaba nada, se comió sus labios y su lengua. Sólo así las paredes volvieron a pulsar.
Las llamas lo esperaban.



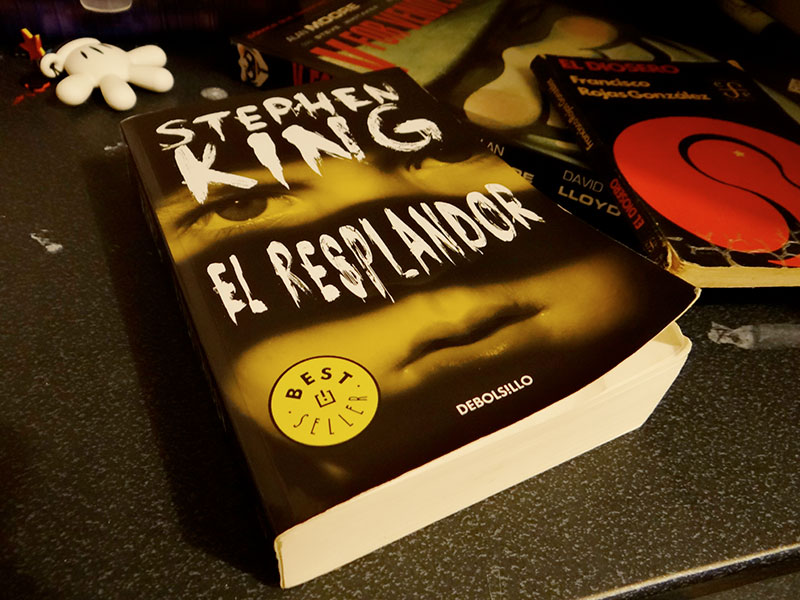
Comentarios
Publicar un comentario
¡Comenta!